 Pueden entretenerse leyendo este excelente cuento de Allen. En ocasiones periodistas, cineastas, abogados, músicos, políticos, científicos resultan mejores redactores que los que se atribuyen la carrera de escritor.
Pueden entretenerse leyendo este excelente cuento de Allen. En ocasiones periodistas, cineastas, abogados, músicos, políticos, científicos resultan mejores redactores que los que se atribuyen la carrera de escritor."Cantad, Sacher Tortes ", forma parte de Pura anarquía de Woody Allen
Por Woody Allen
Desde el evanescente Hubert, cuyo Circo de las Pulgas encandiló a los ingenuos en la calle Cuarenta y Dos, la zona de Broadway no ha conocido a un sinvergüenza capaz de rivalizar con Fabian Wunch, proveedor de morralla sin par. Calvo, fumador de puros y más flemático que la Muralla China, Wunch es un productor de la vieja escuela que, físicamente, se parece no tanto al dramaturgo y empresario teatral David Belasco como al asesino «Kid Twist» Reles. Dada la contumacia con que ha producido sonoros fracasos, ha sido siempre un enigma del calibre de la teoría de cuerdas cómo consigue reunir dinero para cada nuevo holocausto teatral.
Así las cosas, estaba yo el otro día examinando un disco de Rusty Warren en Colony cuando de pronto, mientras un fornido brazo enfundado en un traje de Sy Syms se enroscaba en torno a mis omóplatos, a la vez que mi hipotálamo quedaba trastocado por la mareante mezcla del tufo a caliqueño y el aroma a lilas del aftershave Pinaud, sentí que el billetero se contraía instintivamente en mi bolsillo como un abulón en peligro de extinción.
-Vaya, vaya -dijo una voz áspera y familiar-, precisamente el hombre a quien yo quería ver.
Me contaba entre las personas legalmente incapacitadas por enajenación mental que habían invertido en varios de los proyectos infalibles de Wunch a lo largo de los años, siendo El caso Beleño Negro la última de sus propuestas, una crónica importada del West End sobre la invención y fabricación de la ducha regulable.
-¡Fabian! -exclamé con fingida cordialidad-. No hablábamos desde tu desagradable altercado con los críticos la noche del estreno. A menudo me pregunto si rociarlos con gas pimienta en realidad no empeoró las cosas.
-Aquí no puedo hablar -dijo furtivamente el simiesco empresario teatral-, no vaya a ser que algún tarado me oiga contarte una idea que con toda certeza metamorfoseará nuestros patrimonios netos a cifras a las que solo los astrónomos encontrarían sentido. Conozco un pequeño restaurante en el Upper East Side. Invítame a comer y te concederé el privilegio de participar en un espectáculo que dará tales ganancias que, solo con lo que generen las simples compañías itinerantes, los hijos de tus hijos vivirán rodeados de rubíes del tamaño del fruto del árbol del pan.
De haber sido yo un calamar, este preámbulo habría bastado para provocarme una eyaculación de tinta negra y, sin embargo, antes de que pudiera llamar a voces a la policía antidisturbios, me vi transportado, como quien cambia de escenario en la pantalla de una videoconsola, al otro lado de la ciudad, hasta un modesto restaurante francés donde, por la módica suma de doscientos cincuenta dólares el cubierto, uno podía comer igual que Iván Denisovich.
-He analizado todos los grandes musicales -explicó Wunch mientras pedía un Mouton del 51 y el menú de degustación-. ¿Y qué tienen en común? ¿A ver si lo adivinas?
-Una letra y una música extraordinarias -me aventuré a contestar.
-Pues claro, memo. Esa es la parte fácil. Cuento con un genio aún por descubrir que compone canciones de éxito como los japoneses producen Toyotas. Ahora mismo el chico se gana la vida paseando perros, pero he tenido acceso a su obra y es todo aquello que a Irving Berlin le habría gustado hacer si las cosas le hubieran ido de otra manera. No, la clave está en un gran libreto. Y ahí entro yo.
-No sabía que lo tuyo fuera la pluma y el papel -comenté mientras Wunch, succionando, vaciaba las conchas de sucesivos caracoles.
-Y volviendo a nuestro espectáculo... -prosiguió-. Fun de Siècle..., y notez bien el travieso juego de palabras: digo fun, «diversión», no fin. Es una alusión a Viena, donde transcurre la acción.
-¿La Viena contemporánea? -pregunté.
-No, bobo. Una época más antediluviana, con las titis en carruajes y vestidos al estilo My Fair Lady o Gigi, además de un sinfín de bohemios y bichos raros que cantan melodías de ayer y hoy por toda la Ringstrasse. Solo Klimt, solo Schiele, solo Stefan Zweig, y un paleto con bastante buena presencia que atiende al nombre de Oskar Kokoschka.
-Todos ilustres personajes -intervine cuando los carrillos de Wunch se tiñeron de color carmesí enhomenaje a la región francesa de Burdeos.
-¿Y por qué hembra pierden el culo todos esos nombres de marca? -prosiguió-. ¿Cuál es el gancho romántico? Una bomba sexual de la ciudad llamada Alma Mahler. Habrás oído hablar de ella. Se los cepilló a todos: a Mahler, a Gropius, a Werfel... Tú di un nombre y seguro que también se lo pasó por la piedra.
-Pues no sé...
-Pues yo sí lo sé. Es decir, claro que me tomo sutiles licencias con la narración. Si no, chaval, traeríamos al mundo un peñazo. También estoy modernizando el lenguaje. Como cuando Bruno Walter se encuentra con Wilhelm Furtwängler y dice: «Eh, Furtwängler, ¿irás a la barbacoa de Rilke el sábado por la noche?». Y Furtwängler contesta: «¿La barbacoa?», como si fuera evidente que no lo han invitado, y Walter va y dice: «Uy, perdona. Me da que debería haber mantenido cerrado este buzón que tengo por boca». ¿Me explico? El diálogo ha de tener un ritmo urbano actual.
Mientras Wunch acometía su foie a la sartén, empecé a sentir un progresivo entumecimiento en varias de mis vértebras clave y me aflojé la corbata en un esfuerzo por respirar.
-Así pues -continuó-, primero viene la obertura, que yo veo como algo ligero y pegadizo, pero en la escala dodecafónica, a modo de guiño a Schönberg.
-Pero, en buena lógica, habiendo tantos y tan hermosos valses de Strauss... -atajé.
-No seas bucéfalo -dijo Wunch con un gesto de desdén-. Eso lo reservamos para la apoteosis final, cuando el público se muera por un respiro después de dos horas de atonalidad.
-Ya, pero...
-Entonces se levanta el telón y se ven los decorados, todo estilo Bauhaus.
-¿Bauhaus?
-En el sentido de que la forma sigue a la función. De hecho, en la primera canción, Walter Gropius, Mies van der Rohe y Adolf Loos cantan «La forma sigue a la función», igual que Guys and Dolls empieza con Fugue for Tinhorns. Acaba la pieza, ¿y quién entra si no la propia Alma Mahler? Y con un vestido que la mismísima Jennifer Lopez descartaría por exiguo. Acompaña a Alma su marido compositor, Gustav. «Vamos, agonías», dice ella, «andando.» Y el frágil tonadillero contesta: «Solo un strudel más. Necesito mantener alto el nivel de azúcar en la sangre para no sumirme en mi cotidiana obsesión por la mortalidad».
Entretanto -se explayó Wunch-, resulta que Gropius le ha echado el ojo a Alma, cosa que a ella la pone, y canta «Cómo me gustaría tener a Gropius en la grupa». Acabada la primera escena, se apagan las luces y, cuando se encienden al principio de la segunda, ella vive con Gropius y lo engaña con Kokoschka.
-¿Y qué fue de Gustav, el marido? -inquirí.
-¿Y tú qué crees? Regodeándose en su cuelgue por Alma, contempla el Danubio desde un puente, listo para saltar, cuando pasa por allí en bicicleta el mismísimo Alban Berg.
-¡No!
-«Eh, colega, no estarás pensando en tomar la vía del cobarde, ¿verdad?», pregunta. Mahler desahoga sus penas conyugales con él, y Berg le dice que tiene la solución idónea. Le habla de un tío con barba, uno que vive en el número diecinueve de Bergasse y que por unos pocos pfennig la hora..., que por alguna razón el gurú ha reducido a cincuenta minutos, no me preguntes por qué..., le puede reajustar la mollera.
-¿El diecinueve de Bergasse? Un momento. Mahler nunca fue paciente de Freud -protesté.
-Da igual. Lo presento como un tartamudo compulsivo, cosa que despierta la curiosidad de Freud. Un trauma infantil. Una vez Mahler vio ahogarse en nata montada al burgomaestre de la ciudad. Ahora lo revive. En el centro del escenario baja un diván y Freud canta una extraordinaria pieza cómica, «Usted diga la primera gilipollez que le venga a la cabeza». Como es lógico, tratándose de Freud, todo son dobles sentidos y hacemos una pequeña sátira de las convenciones vienesas, mostrando que incluso a un gran compositor de sinfonías como Mahler, inconscientemente, lo único que le pone son los corsés, la cerveza y el ragtime, pese a que se gana las habichuelas explotando lo sublime. Freud desbloquea a Mahler para que pueda componer otra vez y, gracias a ello, Mahler vence su arraigado miedo a la muerte.
-¿Y cómo vence Mahler su miedo a la muerte? -pregunté.
-Muriendo. He llegado a esa conclusión: no hay otra manera.
-Fabian, veo en eso ciertas lagunas. No explicas nada del bloqueo creativo de Mahler. Solo has dicho que estaba abatido por la pérdida de Alma.
-Exacto -confirmó Wunch-. Por eso mismo le pone una demanda a Freud por negligencia profesional.
-Pero si está muerto, ¿cómo puede poner una demanda?
-Yo no he dicho que la historia no necesite pulirse, pero para eso están mis ayudantes Boston y Filadelfia. Bien, como te decía, Alma está liada con Kokoschka y se la pega a Gropius, con el que vivía. ¿Captas la ironía? Ella canta «Coqueteo con Kokoschka», pero los acordes menores de la música insinúan otra cosa. Además escribí una escena brutal en la que Gropius, en un café, acusa a Kokoschka de pintarrajear su edificio de oficinas recién construido. «Eh, Kokoschka», dice, «tú has embadurnado de un icor opaco mi último hito arquitectónico, las nuevas Torres Basura.» A lo que Kokoschka contesta: «Si a esas cajas de embalar las llamas arquitectura, pues sí, he sido yo». Encolerizado, Gropius le arroja su ración de Tafelspitz a Kokoschka, cegándolo por un instante, y exige una satisfacción.
-Un momento -dije-. Esos dos gigantes nunca se batieron en duelo.
-Tampoco se batirán en nuestra pequeña vaca lechera, porque justo en el último momento llega Werfel disfrazado de deshollinador, y Alma se marcha con él, dejando a los dos mozos con el corazón partido. Entonces ellos cantan lo que puede llegar a ser la pieza sarcástica más sofisticada en la historia de Broadway: «Mi preciosa Schnitzel, eres la Wurst». Fin del primer acto.
-No lo capto. ¿Por qué Werfel aparece disfrazado de deshollinador? Y sigo sin entender algo: ¿cómo es posible, si Mahler ha muerto, que Alma y él vuelvan a reunirse más adelante como ocurrió en la vida real?
Yo tenía un sinfín de perspicaces preguntas; más valía plantearlas en ese momento, antes de que un público de pago menos benevolente optase por repartir instrumental de destripamiento.
-Werfel tiene que camuflar su identidad -explicó Wunch- porque Kafka está en la ciudad y quiere que le devuelva la única copia de su nueva obra maestra, un relato que prestó a Werfel y que este, a falta de confetti para un desfile, se vio obligado a triturar. En lo que se refiere a la reconciliación de Alma y Gustav, ella primero engaña a Werfel con Klimt y luego traiciona a Klimt posando desnuda para Schiele.
-Pero...
-No me digas que eso no ocurrió. Todas esas titis en liguero que dibujó Schiele... ¿Por qué no podría ser Alma Mahler una de ellas? Pero da igual, porque, antes de que puedas decir «Francisco José», deja plantados a Schiele y a Klimt, y conforme nos acercamos a la mitad del segundo acto, la encontramos cohabitando nada más y nada menos que con su eminencia Ludwig Wittgenstein. Los dos cantan a dúo «Sobre aquello de lo que no podemos hablar debemos permanecer callados». Pero la cosa no prospera, porque cuando Alma dice «Te quiero» a Wittgenstein, él analiza sintácticamente la oración y rebate una por una la definición de cada palabra. El coro baila durante el nacimiento de la filosofía del lenguaje, y Alma, dolida pero con la libido intacta, entona a pleno pulmón: «Pálpame, Popper». Entra Karl Popper.
-¡Alto ahí! -dije, asaltado por la visión de un público huyendo en tropel por los pasillos como caribús en época de migración-. No me has explicado una cosa: ¿desde cuándo te dedicas a escribir guiones? Creía que te dabas por satisfecho con salir en los créditos como productor.
-Desde el accidente -contestó Wunch, llevándose meticulosamente la cuchara a la boca con las últimas moléculas de profiteroles-. Mi querida esposa y yo estábamos colgando un cuadro cuando ella intentó clavar un clavo en la pared: me dejó grogui con un martillo de punta redonda. Debí de estar fuera del mundo mis buenos diez minutos. Cuando desperté, descubrí que era capaz de escribir exactamente igual de bien que Chéjov o Pinter. Todas estas fantasías que te acabo de contar se me han ocurrido mientras me afeitaba. Oye, ¿ese que acaba de entrar no es Stevie Sondheim? Cuenta hasta cincuenta, y me tendrás de nuevo aquí. Quiero plantearle una idea antes de que vuelva a desaparecer. El pobre debe de estar haciéndose viejo. La última vez que me dio su número de teléfono faltaba un dígito. Ponte cómodo y te contaré con todo detalle la apoteosis de mi obra ante un Courvoisier.
Y dicho esto, se dirigió entre las mesas hacia un hombre que se parecía al autor del musical A Little Night Music . La última imagen que vi cuando me pinché el dedo y firmé la cuenta con sangre del grupo O negativo fue la de Wunch en ademán de sentarse en un reservado, sin invitación previa, ante las protestas cacofónicas del abochornado ocupante. En lo que se refiere a mi apoyo a Fun de Siècle , en el mundo de las tablas existe la antigua superstición de que cualquier obra en la que Franz Kafka esparce arena por el escenario y ejecuta un número de claqué con zapatos de suela blanda entraña demasiado riesgo.
Traducción: Carlos Milla Soler






 Un hombre, y ese asunto de los peces...
Un hombre, y ese asunto de los peces...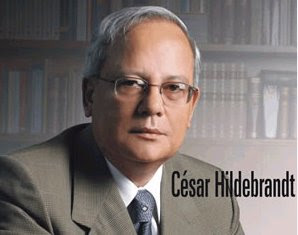 Friday 13, un cuento de César Hildebrandt
Friday 13, un cuento de César Hildebrandt